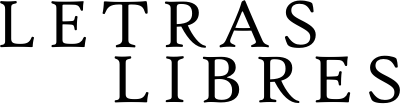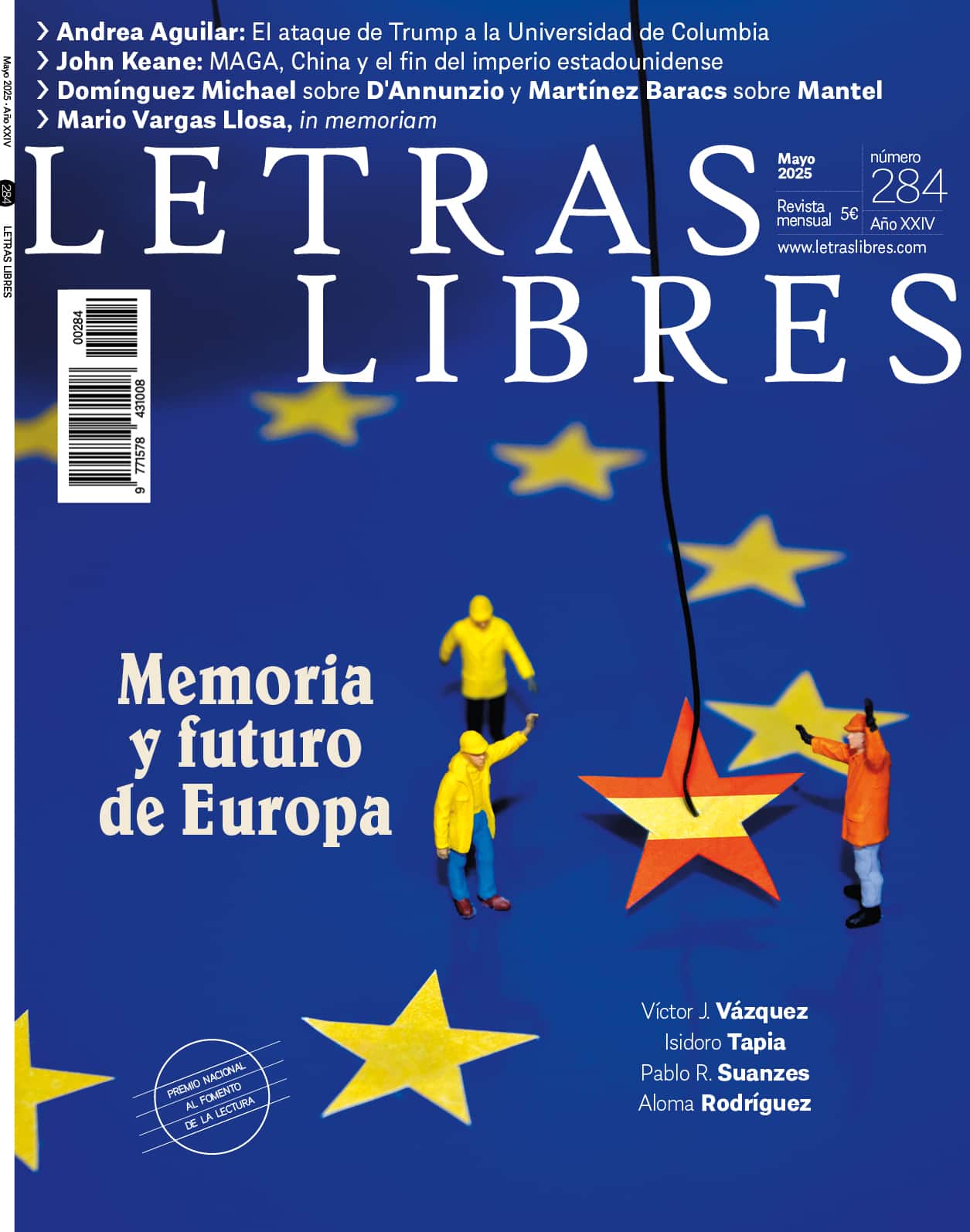“Los transportes en España son como una carrera de burros donde gana el que llega el último”, escribió Emmeline Stuart-Wortley1 a mediados del siglo XIX. Andrew Blayney2 descubrió en España las “curvas más intrincadas de toda Europa”. Todavía en la década de 1960, el poeta John Ashbery vio en la estación de Atocha “murciélagos fritos”, lo que llevó a Ben Lerner a situar allí su primera novela.
La literatura de viajes, habitualmente de autores anglosajones que creen descubrir en la religiosidad y espontaneidad de los españoles dos caras de una misma moneda, mientras rastrean sus huellas entre bandoleros, gitanos e influencias orientales, fue, durante mucho tiempo, un género literario en sí mismo.
Algunos autores sobrepasaron lo literario hacia el ensayo histórico. Según Richard Ford, “las carreteras de la Serranía de Ronda son muy malas ya que en su día tenían el objetivo de evitar el acceso de los musulmanes a Sevilla e impedir una posible invasión desde Gibraltar”.3 Tony Judt, también británico, esgrimió una tesis más convincente en un precioso ensayo.4 Para Judt, las estaciones de tren eran las “catedrales” de la era moderna. “La Gare de l’Est de París y la Centrale de Milán, como la Hauptbahnhof de Zúrich y la Keleti pályaudvar de Budapest, son monumentos al urbanismo y la arquitectura funcional del siglo XIX”.5 Cuando Judt murió, trabajaba en su última obra, que quedaría inconclusa: Locomoción: una historia del ferrocarril. Su hijo escribiría después: “A mi padre, eterno socialdemócrata y en la mayor parte de los aspectos fieramente igualitario, le producía un gran placer que los trenes no esperasen a nadie. ‘El viaje en ferrocarril –escribió– era decididamente un transporte público.’”6 Público en el sentido que Judt padre le daba al término: “el elemento verdaderamente distintivo de la vida moderna no es el individuo sin vínculos ni el Estado sin limitaciones. Es lo que hay en medio: la sociedad”.
La tesis de Judt es que el desarrollo del ferrocarril, en el siglo XIX, representa el nacimiento del Estado moderno. Construir de forma eficaz una red de ferrocarriles requiere combinar varias cosas: movilizar grandes inversiones, aplicar técnicas innovadoras y un cuidadoso ejercicio de planificación. Es decir, finanzas, ingeniería y regulación. Exactamente todo lo que España nunca tuvo en el siglo XIX (ni en la mayor parte del XX). Por eso el desarrollo del ferrocarril en España fue tan rocambolesco: erróneamente se atribuye el diferente ancho de vía español a razones militares. Su explicación es más propia de Pepe Gotera y Otilio: el informe Subercase, a principios de la década de 1840, creyó advertir una tendencia hacia vías cada vez más anchas. Así que propuso para la red española una anchura mayor que la europea, para adelantarnos en el tiempo. Como se ha señalado, los integrantes de la comisión “no habían salido del país y, por tanto, […] sus conocimientos en la materia eran teóricos, librescos e incompletos”.7 Hay un argumento incluso más obvio para desmontar la teoría de la defensa numantina: de responder a razones militares, España hubiese optado por un ancho de vía más estrecho (impidiendo así el paso de locomotoras extranjeras por nuestros túneles y puentes), en lugar de uno más ancho, que dejó nuestras vías expuestas al tránsito de prácticamente cualquier locomotora.
Si la ingeniería falló, tampoco ayudaron ni las instituciones financieras ni la planificación estatal. Debido a las restricciones presupuestarias, el desarrollo de la red ferroviaria española se produjo a través de concesiones privadas. Al calor de las favorables condiciones bancarias, la fiebre por los ferrocarriles se extendió por toda España, a través de pequeñas empresas independientes, de forma desarbolada e inconexa. El endeudamiento acumulado provocó una crisis financiera, a finales del reinado de Isabel II, que llevó a la quiebra a muchas compañías. A su vez, la falta de planificación provocó situaciones esperpénticas. Un ejemplo fue el denominado “tren de los panaderos”. En 1872, el Estado dio una concesión ferroviaria entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra a un grupo de empresarios locales. La mayor parte de las vías andaluzas estaban en manos de otra concesionaria privada, la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, que, en un agresivo proceso inversor, impuso su propio trazado, hasta dejar desconectado el “tren de los panaderos” del resto de la red. Convertido en una especie de tren fantasma, el de los “panaderos” entraría en declive hasta ser finalmente rescatado por el Estado. La propia compañía Andaluza acabaría también en manos estatales.
El nombre de “tren de los panaderos” tenía su origen en que el tren llevaba el pan recién horneado desde los pueblos hasta la capital hispalense. Hace unos años, hice un viaje por Suiza a bordo del Bernina Express (tengo por los trenes una fascinación parecida a la de Judt, desde que recorrí media Europa con un billete de Interrail). Allí conocí la historia de la primera línea ferroviaria suiza, entre Zúrich y Baden, inaugurada en 1847, conocida como el Spanisch Brötli-Bahn, debido a un dulce típico de Baden que, gracias al tren, empezó a consumirse en las ciudades vecinas.
Judt tenía razón: mientras la sociedad medieval era fundamentalmente local, autoabastecida de bienes producidos en el entorno, el tránsito hacia la sociedad moderna, interconectada, arranca precisamente gracias a la nueva dimensión del tiempo y la distancia que trajeron los ferrocarriles. El Spanisch Brötli, como el pan sevillano y tantos otros productos, dejaron de ser locales para convertirse en bienes de consumo. Había nacido la sociedad moderna. Con una diferencia: la red de ferrocarriles suiza fue un ejemplo de ingeniería y planificación. La española, en cambio, todavía tardaría en llegar varias décadas.
La misma secuencia que alimentó la burbuja de los ferrocarriles en España se repitió casi un siglo después, en la década de 1970, en otros sectores económicos como el eléctrico o la siderurgia. A pesar de los muchos cambios, en nuestro país seguían faltando las tres mismas patas: finanzas, ingeniería y regulación. En el sector eléctrico, las empresas iniciaron una frenética carrera inversora, con un faraónico programa de construcción de centrales nucleares y de carbón. La crisis del petróleo frenó el ímpetu inversor en otros países, pero España vivió ajena a sus efectos; la situación política hizo postergar muchos de los ajustes necesarios. Para financiar el proceso inversor, se recurrió masivamente a la financiación externa, en muchos casos deuda en dólares. Un proceso parecido tuvo lugar en la siderurgia. A principios de los setenta, la empresa privada Altos Hornos de Vizcaya (ahv) expandió sus actividades en Sagunto. La fuerte caída posterior de la demanda obligó a su rescate. Es remarcable el parecido de algunos periodos históricos: un crecimiento de la demanda con pies de barro, una sobrerreacción inversora financiada con deuda externa y una insuficiente regulación. Ingredientes demasiado conocidos en la historia económica española.
Europa: de espejo a proyecto modernizador
Es precisamente en aquellos años cuando se produce la solicitud española de adhesión a las Comunidades Europeas, presentada en junio de 1977 por el ministro de Exteriores Marcelino Oreja. La apertura oficial de las negociaciones se demoró hasta febrero de 1979. Desde el principio, el camino fue empedrado: Francia solicitó un informe a la Comisión sobre la situación económica de los tres países candidatos (España, Portugal y Grecia) y los posibles costes de la ampliación.
En sus incisivas memorias,8 Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del Gobierno desde la dimisión de Suárez en febrero de 1981, explica las razones del lento proceso de negociación: el ingreso en las Comunidades Europeas era prioritario para su Gobierno. El problema era que no tenían ni la mayoría ni la fuerza política para llevar a cabo las reformas que nuestros socios europeos demandaban.
Desde el “Europa como solución”, de Ortega y Gasset, al “bosquejo de Europa”, de Salvador de Madariaga, hasta el posterior “éramos pobres pero teníamos Francia”, de Sergio del Molino, Europa ha sido durante décadas un espejo en el que los españoles nos mirábamos, aunque solo fuese para ver reflejadas nuestras deformidades y carencias. Europa era lo que aspirábamos a ser: la educación y la cultura francesa, las infraestructuras alemanas, el Estado del bienestar escandinavo. A principios de 1982, el periodista Víctor Márquez Reviriego le preguntó al entonces líder de la oposición, Felipe González, si se veía a sí mismo como heredero de la (malograda) etapa republicana. La respuesta fue fulminante: “la guerra terminó hace más de cuarenta años” (“La guerre est finie”, había escrito Jorge Semprún). “Mi proyecto es otro: el de la modernización de España.” Poco después, apenas unos días antes de la campaña electoral que lo llevaría a la Moncloa, en una entrevista en televisión, José Oneto le preguntó por el lema electoral de los socialistas: “¿En qué consiste el cambio?” Felipe respondió sin dudarlo: “El cambio yo lo resumiría en una sola frase: que España funcione.”
Al objetivo de “que España funcione” se puso manos a la obra su gobierno. El primer Consejo de Ministros se celebró el 7 de diciembre de 1982. A la rueda de prensa posterior, acompañaron al presidente el ministro de Economía y Hacienda (Miguel Boyer) y el de Industria y Energía (Carlos Solchaga). Toda una declaración de intenciones. Boyer anunció la devaluación de la peseta. Solchaga el incremento en el precio de los carburantes. Aquello era solo el principio. Arturo López Muñoz, el seudónimo utilizado por José Luís García Delgado, Curri Roldán y Juan Muñoz, había recomendado dos cosas ante la grave situación económica, en un artículo en el diario El País publicado pocos días antes: “austeridad y reformas”.9
Lo que vendría después serían los años más intensamente reformistas de nuestra historia contemporánea: desde el “decreto Boyer”, que abrió a la competencia sectores económicos que llevaban décadas al abrigo de los viejos monopolios, la reconversión del sector público empresarial y la reforma eléctrica, lideradas por Solchaga, o la reforma de las pensiones, con la que un jovencísimo Joaquín Almunia taponó una sangría que todavía hoy resulta difícil de explicar: sin tener propiamente un sistema público y universal de pensiones, el gasto de la Seguridad Social alcanzaba en 1982 el 15% del pib (en la actualidad no llega al 12%), frente a unos ingresos que apenas cubrían el 10%.
Sin aquellas reformas nunca se hubiese culminado el ingreso de España en las Comunidades Europeas, cuyo tratado de adhesión firmó el propio Felipe González el 12 de junio de 1985. Y sin esta meta, probablemente nunca se hubiesen hecho aquellas reformas. El ingreso en el club europeo no fue el destino final, sino al contrario: la modernización continuó en los años siguientes. El alivio fiscal generado al dejar de socorrer empresas quebradas, junto al crecimiento económico, permitió levantar paulatinamente el Estado del bienestar español. El sistema sanitario nació tras larguísimas discusiones entre Ernest Lluch y otros ministerios. Se extendió la educación superior y universitaria. La reforma militar, una de las más delicadas, se culminó sin accidentes. Y la llegada de fondos comunitarios dio un fuerte impulso a las infraestructuras. Todavía recuerdo la sensación de subir por primera vez al ave que conectó Sevilla con Madrid. Si aquello no era el futuro, se le parecía mucho. Tal vez no teníamos el Louvre, pero teníamos el Prado, abrió sus puertas el Reina Sofía, y llegó la colección Thyssen-Bornemisza (Javier Solana le ganó la mano a Margaret Thatcher, como cuenta la dama de hierro en las únicas líneas que dedica a la cultura en sus memorias). Todavía no éramos ricos, pero empezamos a tener algo más que Francia. Teníamos Madrid, y después Barcelona, y Bilbao, y Málaga. Hasta las autopistas españolas terminaron siendo más germanas que las alemanas. Cuando Michael Reid publicó su magnífico ensayo España, se refirió en el antetítulo a nuestro país como un “país moderno”. Seguramente fuese un recado a sus compatriotas, los del burro y los bandoleros.
Historia de una escalera
Nada es inmaculado, por supuesto. Algunas reformas nunca se completaron; parte del entramado institucional se quedó a medias; y, con el tiempo, surgieron nuevas necesidades (transición energética o envejecimiento), igualmente acuciantes. Pero en su conjunto, aquellos años cambiaron España para siempre. Por fin, las piezas encajaron: por fin tuvimos, al mismo tiempo, ingenieros, financieros y reguladores. De los muchos indicadores que resumen aquellos años, mi favorito es este: a principios de los ochenta, la participación laboral de las mujeres era solo del 30,4%. A pesar del fuerte crecimiento de la economía española desde los sesenta, apenas se había incrementado. Algo cambió a principios de los ochenta. Desde entonces, creció en más de veinte puntos, hasta superar el 50% en 1992. Para entonces, por primera vez, una mayoría de mujeres españolas participaba en el mercado laboral. No he encontrado ningún otro país donde la participación laboral femenina aumentase de forma tan intensa y tan rápida como lo hizo en España en la década de los ochenta.
El vertiginoso crecimiento hizo que dos de los mejores economistas españoles, Olympia Bover y Manuel Arellano (tuve la suerte de ser alumno del segundo en el cemfi), desarrollasen una técnica econométrica novedosa, el análisis de datos de panel, para responder a unas preguntas entonces escurridizas a la teoría económica: ¿Por qué las mujeres se incorporaron en masa al mercado de trabajo en los ochenta? ¿Por qué no lo habían hecho antes? La respuesta, como en todos los fenómenos complejos, es que no hubo un solo factor, sino muchos. Bover y Arellano detectaron una serie de factores estructurales que habían transformado nuestro país: pensiones, sanidad, educación y un largo etcétera. Como diría Judt, había surgido algo entre el Estado sin limitaciones y el individuo sin vínculos: había nacido la sociedad española.
Hace unas semanas, acudí con mi madre a la representación de Historia de una escalera, en el Teatro Español. Al salir, pensé en Apegos feroces, de Vivian Gornick, que acababa de leer. Inevitablemente, estaba a mi lado, pensé también en mi madre. Nació en un pequeño pueblo de Córdoba. Por cuándo nació y por dónde lo hizo, lo normal es que no hubiese completado estudios superiores, ni tenido una carrera laboral. Su destino era más bien el de las protagonistas de la obra de Buero Vallejo. Mi abuelo, su padre, se empeñó en que estudiase. Ella se empeñó en trabajar. Con todo, seguramente, en otro país, o en otro tiempo, no lo hubiese conseguido. Mi madre fue una de aquellas mujeres que dejaron perplejos a Bover y Arellano. Pensé en lo distinta que hubiese sido su vida, en lo diferente que sería ahora. El año pasado superó un cáncer, gracias a una detección temprana en el que sigue siendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Lo sabemos, sobre todo, quienes vivimos fuera de España. Al día siguiente, ella volvió en tren a Cádiz, donde llegó con retraso. Salvo Dorian Gray y tal vez Vivian Gornick (ahora espero impaciente a que mi hija crezca para que pueda leerla), nada es joven ni moderno para siempre. Yo volví a Luxemburgo, donde vivo y trabajo. Como en todos los aniversarios, también en este cabe preguntarse en qué cambió nuestra vida con el ingreso de España en las Comunidades Europeas. Para mí, como sospecho que ocurre para muchos otros, lo verdaderamente difícil es imaginarme cómo hubiese sido la mía si aquella firma, hace cuarenta años, nunca se hubiese producido. ~
Las opiniones de este artículo son estrictamente personales y no representan a ninguna institución.
- Emmeline Stuart-Wortley, The sweet south, 1856.
↩︎ - Andrew Blayney, Narrative of a forced journey through Spain and France, as a prisoner of war, in the years 1810 to 1814, 1814.
↩︎ - Richard Ford, A hand-book for travellers in Spain and readers at home: describing the country and cities, the natives and their manners; the antiquities, religion, legends, fine arts, literature, sports and gastronomy, with notices on Spanish history, volumen 1, p. 252.
↩︎ - Tony Judt, “The glory of the rails”, The New York Review of Books, 23 de diciembre de 2010.
↩︎ - Tony Judt, “Trenes que nunca volveré a cogerEl País, 7 de febrero de 2010.
↩︎ - Daniel Judt, “A ninguna parte”, Letras Libres, 2 de agosto de 2019.
↩︎ - En Prehistoria del ferrocarril, del historiador ferroviario Jesús Moreno, reeditado en 2018 por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, p. 287.
↩︎ - Leopoldo Calvo-Sotelo, Memoria viva de la Transición, Barcelona, Plaza & Janés, 1990.
↩︎ - Arturo López Muñoz, “Un difícil comienzo”, El País, 28 de noviembre de 1982. ↩︎