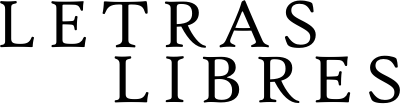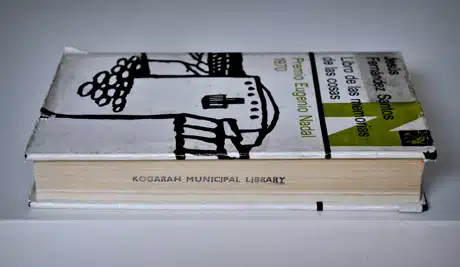El mejor cine cubano se hizo en la década de 1960, década no tan triste como las siguientes para al arte cubano. Las películas de Tomás Gutiérrez Alea Muerte de un burócrata (1966) y Memorias del subdesarrollo (1968) se realizaron bajo cierto clima de euforia intelectual y revolucionaria. Es curioso cómo los posteriores filmes de Alea se fueron desgajando de la “problematización histórica del presente” hasta convertirse en comedias más o menos simpáticas que intentaban esquivar la censura, haciendo guiños cómplices al espectador, al turista, al extranjero, como Fresa y chocolate y Guantanamera.
El cine cubano a partir de 1970 ha sido vehículo ideológico, artefacto de modificación y movilización de las masas, industria inseparable del capital simbólico del Partido y del Máximo Líder. Controlada directamente por las instituciones políticas del país, la industria cinematográfica cubana apenas pudo eludir la censura produciendo obras de baja calidad aunque a veces insoportables para la nomenclatura, como Alicia en el pueblo de maravillas (Daniel Díaz Torres, 1991).
La criba ideológica y un decrecimiento de la actividad intelectual en Cuba a partir de 1970 crearon un nuevo formato de cine cubano: alegoría de baja intensidad, y lírica, lírica de comicastros que suelen producir los regímenes totalitarios, poesía que quiere que existamos no en la historia sino en la melancolía, o en la alegría, o en ambas a la vez, lo que se supone que es el carácter nacional cubano.
Fernando Pérez prosigue ahora la línea iniciada en su película de 1994, Madagascar, e intenta una transición en el cine cubano. Pero no la consigue. Por un lado, porque es imposible sortear la censura que hace del cine la empresa más difícil de escabullimiento en las actuales condiciones de represión en Cuba. Y por el otro, porque el director trata de aplicar la “objetividad”, el cine “experimental”, la poesía “con pocos medios”, la “alegoría microscópica”, a una realidad que por su propia condición trágica excede el silencio que la película le concede a la tragedia nacional.
Se diría que lo que aparece en Suite Habana por arte de cámara tiene su propia naturaleza. Que lo que la cámara capta es una tautología tan real como la realidad. Pero no es así, o lo es a medias. El “problema cubano” tiene su explicación en la política, en la historia, no en la ontología, y la cámara, aunque nos haga señales como una sibila muda, aunque nos muestre a viejos parapléjicos y herrumbrosos carteles revolucionarios, se identifica no pocas veces con la música dulzona —¿acaso no somos un país musical?— que acompaña a la cinta. Eliminada la música, el filme habría sido mejor. Nadie lo duda. Se hubiera quedado solo, el filme, con la propia mudez que trata de objetivar. Entonces pediríamos que nos muestre las grietas que la cámara no vio o tuvo prohibido ver.
Cierto que toda poesía, en general, es hermosa, y que llega a parecerse a la tragedia cuando persevera en la verdad. Pero eso ocurre cuando la poesía no contrae deudas formales con la censura. Por supuesto que la película de Fernando Pérez quedará en la historia del cine cubano como una táctica más para burlar la censura. Incluso como una vuelta de tuerca a la caricatura de barrio con que resolvía la cinemateca cubana sus deudas con la realidad. Nadie lo duda. Pero también quedará como muestra de la indefensión del arte frente a la política, de un minimalismo puesto a prueba por el maximalismo de una profunda grieta histórica. ~
Entrevista a Jaime Chávarri: “La cultura me parece absolutamente inútil si no te divierte”
Jaime Chávarri (Madrid, 1943) ha vuelto a rodar tras diecisiete años desde su anterior película, un biopic sobre Camarón. Entre tanto, ha dirigido zarzuela, teatro y ha estado ocupado en lo…
Pensar como foráneo
Iván de la Nuez Cubantropía Cáceres, Editorial Periférica, 2020, 376 pp. El crítico y ensayista Iván de la Nuez (La Habana, 1964) ha reunido sus escritos sobre Cuba, en más de tres décadas de…
El guardián de los hoteles
Hace veinticinco años, luego de burlar la censura que entonces impedía mostrar sangre en los avances fílmicos clasificados para todo público —dijo que se…
Los itinerarios de los libros
Una de las causas de la curiosidad que nos generan los itinerarios de los libros es la sensación de que, al leer, no solamente algo del libro queda en la persona, sino también al revés: algo…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES