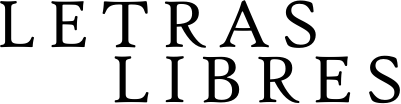A de Aldiss y B de Brian W.
Brian W. Aldiss quería escribir una C.F. más crítica con el poder, menos científica, y más espiritual. Participó, muy joven, en la Segunda Guerra Mundial. Quería que la C.F. no fuera un género marginal, freak, sino un género más de la literatura, una rama de la literatura fantástica. Y por eso en sus novelas ha recreado mitos de la literatura fantástica: Frankenstein, Drácula…
En muchas de sus ficciones hay algo que crece desmesuradamente. En Invernáculo es la vegetación, y en “Los superjuguetes duran todo el verano”, relato que obsesionó a Kubrick, es la población, que tiene que ser controlada.
En muchas de sus ficciones no hay ventanas. En Barbagris, los protagonistas no entienden ni siquiera el concepto de ventana, y en “Los superjuguetes duran todo el verano”, la señora Swinton solo puede simular unas ventanas con pantallas que cambian a voluntad: el campo o la tenebrosa ciudad.
Y abundan los inventos en el mundo de Aldiss: en “Los superjuguetes duran todo el verano” son la “vida sintética” y una mascota casi humana quienes marcan la acción.
Vida sintética y emociones reales, ese el asunto del relato: en 1969, cuando lo publicó, era literatura del futuro, ya no.
C de Clarke, Arthur C.
Frederic Raphael cuenta en Aquí Kubrick la paliza que le daba Clarke a Kubrick, después del enorme éxito obtenido con 2001: una odisea del espacio: “no para de enviar faxes. Casi a diario recibo un montón de mierda suya”.
Sin duda, Clarke era muy consciente de cómo el cine le había vuelto del revés. Había conseguido escapar del pelotón de la C.F. en el que se encontraba e incorporarse a la cabeza, en la estela de Huxley, y Un mundo feliz, de Bradbury, y su Fahrenheit 451, y de Orwell, y su 1984, que, como señaló Anthony Burgess, a nadie se le escapaba que se trataba de un libro sobre el estalinismo y no sobre el futuro.
Antes del encuentro con Kubrick, Clarke había publicado algunas novelas aceptables, con mucho de cuento de hadas y con todos los tópicos de la C.F. optimista, y a mediados de los sesenta, con la irrupción de una nueva forma de entender la C.F., que llegaba con la escritura delirante de Philip K. Dick, con la brillantez de J. G. Ballard y con la brutalidad de William Burroughs, y que acabaría desembocando en el cyberpunk de Gibson y Sterling, el mundo futuro de Clarke estaba más cerca de la obsolescencia y del blandipulp que del éxito.
2001: una odisea del espacio, y la película mucho antes que la novela, pues se publicó después del estreno, transformó el imaginario de nuestro futuro. Un futuro tortuga en el que ni la vida inteligente de otros planetas ha hecho aparición, según los deseos de Clarke, ni la tecnología ejerce un control tiránico sobre nuestro modo de vida.
No paró de escribir secuelas como 2010: odisea dos, 2061: odisea tres o 3001: odisea final, que evidenciaban que era un escritor de una sola obra. No sé si estaba feliz, pero consiguió librarse de su condena y volver a casa.
D de Don Delillo
F. R.: La alta tecnología, y todo lo que lleva aparejado, como la transformación de la percepción del tiempo, es uno de los ejes de Cosmópolis.
D. D.: La tecnología lleva al convencimiento de que cuando algo es teóricamente posible hay que llevarlo a efecto. Convertirlo en algo de tres dimensiones. Estoy convencido de que si durante la Guerra Fría no hubiera habido territorios donde probar las armas, habría llegado una guerra. La tecnología es nuestro destino, nuestra verdad. Es lo que entendemos cuando Estados Unidos se define como la única superpotencia del planeta. Los materiales y los métodos que inventamos nos permiten reivindicar el dominio sobre nuestro futuro.
E de experimentación
El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, apoya la investigación con células madre, a la que se opuso el presidente de Estados Unidos, el también republicano George W. Bush. Habría sido una ironía pop que el protagonista de Desafío total, largometraje de Paul Verhoeven basado en un relato de Philip K. Dick, y el protagonista de Terminator, largometraje de James Cameron, inspirado en textos de Harlan Ellison, se negara protorretroactivamente a investigar avances científicos que podrían convertir en algo más reales las ficciones que le habían proporcionado tanto éxito, y quizá el suficiente tirón para ganar las elecciones.
David Cronenberg no dirigió Desafío total, aunque estuvo a punto, pero sí dirigió en 1996 Crash, la adaptación de la novela que había escrito más de veinte años atrás J. G. Ballard. Ballard suele decir que su futuro está solo a cinco minutos del presente. Ballard era amigo de Kingsley Amis, gran experto en C.F., como demostró en su ensayo El universo de la ciencia ficción y en su novela The alteration, donde hablaba de un Reino Unido en el que no había triunfado la Reforma protestante. Kingsley Amis odiaba la literatura fantástica pero estaba enamorado de la C.F.: creía que respetaba un patrón verosímil, mientras que el género fantástico prescindía completamente de lo verosímil.
Era una monserga antigua, que había enfrentado a los pioneros. Julio Verne ya desacreditaba a H. G. Wells. Lo cuenta su biógrafo Herbert Lottman: Verne se basaba en la física, mientras que Wells solo recurría a la imaginación. Verne iba a la Luna en una bala de cañón, que ya estaba inventada. Wells iba a la Luna en una aeronave construida con un metal que desafiaba las leyes de la gravedad. “¡Precioso! –decía Verne–. ¡Pero a ver de qué metal se trata!”
Wells se convirtió tempranamente en chivo expiatorio. Orwell, poco antes de escribir 1984, achacaba a Wells haber seducido a toda una generación de jóvenes contándoles, porque lo sabía, un “futuro que no iba a ser lo que imaginaba la gente respetable”. Kingsley Amis también había forjado su afición a la C.F. en la adolescencia y había disfrutado de las novelas de Wells, con la máquina del tiempo, los marcianos y las armas invencibles, pero también le culpaba por haber inventado la C.F. “prehistórica”.
Martin Amis conoció a Ballard, amigo de su padre, Kingsley. En La guerra contra el cliché, Martin Amis afirma que “Cronenberg ha encontrado el equivalente cinematográfico de la hipnótica mirada de Ballard: la mirada tétrica, ojerosa y extraviada.”
Martin Amis entrevistó Anthony Burgess: hablaron sobre La naranja mecánica, que había escrito en 1959, cuando le habían dado la baja en su trabajo de profesor en Malasia por un presunto tumor cerebral.
Kubrick rodó La naranja mecánica en 1971, cuando quizá ya había comenzado su obsesión por “Los superjuguetes duran todo el verano”, el relato de Aldiss que intentó rodar hasta el final de su vida, y que acabó filmando Spielberg, con el título de Inteligencia artificial. Kubrick llamaba a Spielberg para preguntarle por efectos especiales. También llamaba a Aldiss y le preguntaba, quizá no tan en broma, cómo podía hacer una película que recaudara tanto como La guerra de las galaxias y que le permitiera conservar su “reputación de cineasta con responsabilidad social”. Tres años antes de rodar La naranja mecánica, Kubrick había cambiado para siempre el imaginario de la C.F. con 2001: una odisea del espacio, basada en un relato de Clarke.
No intentó adaptar ninguna de sus ficciones, pero Kubrick estaba fascinado por William S. Burroughs. Y le gustaban sus tesis sobre la enfermedad mental, y quizá también su consumo de drogas: el final de 2001: una odisea del espacio parecía un auténtico viaje psicodélico.
¿Cómo habría adaptado Kubrick la prosa de Philip K. Dick?
Dick sigue siendo el pozo donde bebe el cine de C.F. Dick no vio Blade Runner, porque murió unas semanas antes de que se estrenara la adaptación que Ridley Scott realizó de su novela corta ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, creadora de una sentimentalidad del futuro de la que se han nutrido William Gibson, sobre todo en su novela Neuromante, el resto de escritores ciberpunk y de la que se siguen nutriendo las factorías de manga, en versiones en papel, televisión o celuloide: donde el humor desaparecía vencido por una técnica tan humana como desoladora.
F de Franklin J. Schaffner
Ni el más terrible ni el más simpático animal de Hollywood ha sido capaz de transmitir la sensación de angustia que transmiten los simios de El planeta de los simios. El establecimiento social de la película de Franklin J. Schaffner, sometido a una evolución subvertida e invertida, en la que los simios gobiernan y los humanos son los bichos que sirven de experimentación, resultaba estremecedor y perturbador, en un orden casi psíquico.
El planeta de los simios, concebida en plena Guerra Fría, en medio de un clima prebélico que anunciaba “la Tercera Guerra Mundial”, evidenciaba que el bienestar de las democracias occidentales podía desplomarse en cualquier momento. Se podía venir abajo en Vietnam, donde Estados Unidos comenzaba a sufrir su primera gran derrota militar y una seria crisis de Estado. Se podía venir abajo por la extensión de la política de igualdad racial, que soliviantaba los ánimos de los negreros enquistados en el siglo XX. Se podía venir abajo si la Unión Soviética conseguía vencer en una carrera espacial que acarreaba un increíble aparato propagandístico.
Todos esos temores se ven reflejados en El planeta de los simios: la crispación por un cataclismo nuclear; el nuevo escenario racial, del que las guerras de descolonización eran un reflejo cercano, y la conquista del espacio, que en su misterio insondable era capaz de albergar simultáneamente el pasado, el presente y el futuro. El rostro de Taylor, interpretado por Charlton Heston, perfecta encarnación del ideal de la clase media, reflejaba esos temores que se podían traducir en unas cuantas preguntas esenciales: ¿qué está pasando?, ¿cómo demonios estos monos han conseguido hacerse con el poder?, ¿por qué los humanos no hablan en este maldito lugar?, ¿por qué el hombre blanco no es el amo y señor del universo? Taylor conseguía responder algunas de esas cuestiones, pero no resolvía su tragedia metafísica: ¿qué demonios podemos hacer para que esto no tenga lugar? Unas cuantas secuelas y precuelas (Escape del planeta de los simios, Conquista del planeta de los simios…) se ocuparon de resolver vacíos narrativos de la historia original. Otra película de 1968, 2001: una odisea del espacio, también con monos en lugar destacado, reflejaba muchos de esos miedos, e incorporaba, a su vez, el temor a una tecnología descontrolada.
Pero debajo de la trama existencial de El planeta de los simios, cuya densidad se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, había una colorista aportación pop, más propia de la serie b que del main-stream de Hollywood que se hacía cargo de la producción. Es evidente la huella de los peplums en la estética imperial simia, y tampoco pasa desapercibido el look de casacas impuesto por The Beatles en 1967, un año antes del rodaje, con su álbum Sgt. Pepper’s lonely hearts club band.
El planeta de los simios dejó en nuestro imaginario (en el de los niños que nos asustamos con esta fábula metafísica) una imagen imborrable: la Estatua de la Libertad descabalada; la certeza de estar en un laberinto sin salida.
G de George Orwell
Orwell estaba fascinado por el futuro. Creía que en el futuro, si el hombre se hacía consciente de su fuerza, y también de sus limitaciones, la Tierra podría convertirse en un paraíso. Odiaba la uniformidad, creía que cada hombre tenía que ser diferente y pensar por sí mismo. A Orwell le obsesionaba tanto el futuro que cuando adoptó a su hijo hizo que una amiga le realizara una carta astral. Creía que la pieza imprescindible del paraíso por venir era la libertad individual. Creía en la democracia. Winston, el protagonista de 1984, se preguntaba para quién estaba escribiendo su diario: “Para el futuro, para los que aún no habían nacido.” No es difícil descubrir a Orwell debajo de Winston. Orwell sabía que el recuerdo del pasado es frágil y que es muy fácil falsearlo. Escribió de lo fácil que es falsear el pasado en Rebelión en la granja. Y también escribió de lo fácil que es mentir sobre lo que sucede en Homenaje a Cataluña. Orwell creía que mirando atentamente a la cara de alguien se podía saber qué pensaba: en 1984, es un delito llevar en el rostro una expresión impropia. Creía que a los cincuenta años un hombre tiene la cara que se merece. Orwell no llegó a cumplir los cincuenta años. Estaba obsesionado por la figura del chivo expiatorio: cómo algunos inocentes son convertidos en culpables por medio de la mentira. Escribió sobre una distopía porque creía que en el futuro no habría gobiernos terribles. Winston, el protagonista de 1984, se defiende en un interrogatorio: “Es imposible fundar una civilización sobre el miedo, el odio y la crueldad. No perduraría.” Orwell creía que era necesario escribir sobre la verdad, y creía que era fundamental atreverse a estar solo.
H de Houellebecq, Michel
Lo que cuenta Houellebecq en La posibilidad de una isla resulta más que familiar: las desventuras de un tipo que no puede ser feliz, pese a que ese sería su verdadero deseo, es la historia de todas sus anteriores novelas. El narrador, un humorista llamado Daniel, reniega del mundo, igual que los narradores de sus anteriores novelas, por la sencilla razón de que no sabe cómo demonios extraer del mundo la felicidad que anhela: “Durante la primera parte de tu vida”, escribe Daniel, “no te das cuenta de tu felicidad hasta que la has perdido. Luego llega una edad, una segunda edad, en la que sabes, en cuanto empiezas a vivir algo feliz, que acabarás perdiéndolo”. Hay críticas al islam, y a las demás religiones del libro. Las sectas aparecían ya en Lanzarote, aunque lejos del milenarismo con que allí eran vistas, en La posibilidad de una isla, el elohimismo, trasunto del raelismo que predica la clonación, está “adaptado a la sociedad del ocio, en cuyo seno había nacido”.
Hay una parte original de C.F., en la que un clon futuro de Daniel, Daniel 25, relata la vida en un mundo clonado: la vida que puso en marcha tiempo atrás la secta visionaria con la que traba estrechos lazos el humorista que no puede encontrar la felicidad. Pero esta parte novedosa funciona fatal: se sirve como contrapunto del presente devastador en el que vive Daniel, pero no alcanza autonomía como historia, ni es la crítica de una distopía, ni tiene fuerza como humorada… ni siquiera resulta muy convincente como coartada para que Daniel comience el relato de su vida.
Lo más interesante de la novela es lo que Houellebecq vuelca de sí mismo, y de su propio trabajo. Aprovecha para desvincularse de la corte nihilista: “Larry Clark y su despreciable cómplice, Harmony Korine, no eran más que dos de los especímenes más lamentables –y, artísticamente, más miserables– de esa chusma nietzscheana que proliferaba en el mundo de la cultura desde hacía demasiado tiempo, y en ningún caso se los podía poner al mismo nivel que gente como Michael Haneke o, por ejemplo, yo mismo, que siempre me las había arreglado para introducir cierta forma de duda, de incertidumbre, de malestar en mis espectáculos, aunque fueran (y era el primero en reconocerlo) globalmente repugnantes.” Y se construye su propia tradición literaria: Chamfort, La Rochefoucauld, Kleist, Baudelaire, Balzac o Schopenhauer, de quien parece haberse extraído la poética esencial de La posibilidad de una isla. Habla de su orfandad, y de su conflicto con la paternidad. Y del suicidio. Y, por encima de todo, de su obsesión moral.
I de Iincreíble Hulk
En los años sesenta, el mundo estuvo a punto de explotar. En el imaginario colectivo la expresión “Tercera Guerra Mundial” sustituyó a la de “Guerra Fría”. Corea había sido algo más que un experimento terrible. La escalada armamentística y las pruebas nucleares, propiciadas por las ansias de dominio territorial y de influencia de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, colocaron al mundo en un lugar más que delicado. La ciencia y la tecnología vivían momentos de esplendor: la carrera espacial, la inteligencia artificial y la investigación genética lograron un gran empuje en esa época convulsa.
En mayo de 1962, apareció El increíble Hulk; un año atrás se había empezado a levantar el Muro de Berlín; solo unos meses más tarde se desencadenaría la crisis de los misiles de Cuba, y el conflicto de Vietnam había empezado a prepararse. La imaginación de Stan Lee, el creador y guionista de Hulk, no necesitaba alejarse demasiado de esa realidad en permanente estado de alerta. En el primer número de La Masa, como fue conocido años más tarde en su traducción española, el doctor Banner, la mente científica más brillante de la Tierra según la civilización extraterrestre de los Hombres Sapo, que está construyendo la bomba definitiva, es traicionado por su ayudante Igor, un malvado ruso, y se ve expuesto a una radiación de rayos Gamma. La radiación saca del interior del doctor Banner un monstruo que, pese a su apariencia, también está entregado al Bien.
Jack Kirby, el dibujante que dio forma a Hulk, con su color verde, sus músculos, su ropa destrozada y su turbadora mirada, ya había colaborado con Stan Lee en la creación, en 1961, de Los cuatro fantásticos, con los que Hulk tiene algún punto de contacto: también Mr. Fantástico es un reputado científico y también La Cosa tiene un aspecto bastante feo, sobre todo para ser uno de los buenos.
La Marvel, que había estado con la quiebra en los talones más de una vez, consiguió transformar el universo de los tebeos con sus superhéroes existencialistas (y quizá la palabra existencialista sea la más adecuada: solo unos años antes de que Stan Lee diera vida a sus criaturas, en 1957, se había traducido en Estados Unidos El existencialismo es un humanismo, el clásico de Sartre). Spiderman apareció en 1963, y luego surgirían los X-Men, conocidos en España como la Patrulla X; Thor, quizá el más gafe y desangelado superhéroe de la Marvel; Capitán América, que fue recuperado de una de las empresas de la competencia… Enormes válvulas de escape a una situación política mundial de alta tensión, algo de colorido pop en un panorama gris, una espita de fantasía en un tinglado geoestratégico amenazador.
El increíble Hulk guardaba enormes semejanzas con El doctor Jekyll & Mister Hyde, la novela de Stevenson: un científico abnegado encuentra dentro de sí mismo y de forma accidental un ser diferente; aunque aparentemente el control sobre la otra personalidad parezca sencillo resulta a la larga incontrolable; el hombre y su monstruo no guardan los mismos recuerdos ni están dotados de las mismas habilidades. Pero un elemento sustancial diferencia a los personajes de Stan Lee de los de Stevenson: Hulk, frente a Mr. Jekyll, no encarna el Mal, la violencia, el caos y la destrucción, sino que en su apariencia terrible también defiende virtudes admirables. Ese ingrediente benéfico acerca al monstruo verde a otra criatura decimonónica de fuerte implantación en el imaginario fantástico: Frankenstein. Hulk también es heredero de ese falso sueño de la Ilustración: el hombre en estado natural no conoce el Mal.
La televisión sirvió en los años setenta para que La Masa rompiera el estrecho círculo de los aficionados al cómic (que en ese momento vivía grandes alegrías fuera del circuito mainstream con los tebeos underground de Crumb y compañía) y se hiciera enormemente popular. Lou Ferrigno, actor de escasa capacidad interpretativa pero de enorme masa muscular, se convirtió en una suerte de Bela Lugosi cutre, representando a un Hulk que tenía muy poco que ver con su igual de papel: el mundo heroico de Lee, Kirby, Buscema (y de López Espí, portadista español de todo el universo Marvel, lleno de imágenes fantásticas, de villanos perversos y de buenos quebradizos con problemas de identidad quedaba tristemente reducido a una intriga calcada de la de El fugitivo y a los paisajes polvorientos y gastados de la América profunda.
Si El increíble Hulk surgía del fango de la Guerra Fría, en cuyas claves, simplificadas, podía ser explicado, enseguida los elementos puramente fantásticos, directamente sacados del inframundo pulp, ganaron terreno en la narración. Extraterrestres, realidades paralelas, supervillanos galácticos, criaturas extraordinarias, amenazas marinas… fueron surtiendo de aventuras a La Masa, que apenas ha sucumbido en sus casi cincuenta años de vida a diez o doce de sus rivales, entre ellos Superman y Batman, hijos de DC, la competencia. El monstruo verde ha vencido a Doctor Octopus, a Doc Samson y a El Hombre Antorcha; ha salvado la la Tierra de terribles peligros y ha prestado grandes servicios a su patria pero nunca ha conseguido desembarazarse de su crisis de identidad, incluida una peliaguda batalla contra sus clones. El doctor Banner es incapaz de adaptarse a su doble personalidad, por mucho que en ambas sea un hombre intachable.
J de José Saramago
Muchas novelas de Saramago comienzan con un suceso excepcional, y local, que las convierte en alegorías, con un aire de C. F.: los protagonistas son títeres sometidos a insondables designios, que suelen terminar también de manera excepcional. En La balsa de piedra, un país se desgaja físicamente de su unión continental y pasa a ser una isla a la deriva; en Ensayo sobre la ceguera, una extraña ceguera ataca a una parte de la población; en Ensayo sobre la lucidez, los ciudadanos no acuden a votar el día de jornada electoral y producen un seísmo político. En Las intermitencias de la muerte, la gente no muere. Pero la muerte solo deja de actuar en un país sin nombre, que tiene diez millones de habitantes, tres fronteras, una monarquía parlamentaria con una decorativa reina madre, un poderoso conglomerado gangsteril, una influyente organización religiosa y una clase política pusilánime.
La inmortalidad real como distopía de la inmortalidad soñada ha sido muy explorada por la ficción. Ángeles de Irisarri la abordó en El año de la inmortalidad, una novela que guarda más de un punto de contacto con la de Saramago; Harold Ramis, con un aire mucho más cómico, también lo hizo en su película Atrapado en el tiempo. Y, sobre todo, lo había hecho Borges en su relato, sin duda de terror, “El inmortal”, donde la suspensión de la muerte conducía a una regresión intelectual, a una pérdida del lenguaje y de la literatura y a la desaparición de la civilización.
En Las intermitencias de la muerte la imposibilidad de morir también se convierte en un auténtico infierno, sin ninguna grandeza. No es un infierno conceptual, aunque no faltan las disquisiciones con Dios y con la Filosofía por el medio, sino un infierno material, construido sobre problemas cotidianos: qué pasa con los enterradores y su ausencia de trabajo, qué ocurre con las compañías de seguros en quiebra, con los hospitales y con las residencias de ancianos abarrotados, con las pensiones que tiene que pagar el Estado hasta la eternidad, con las familias… o cómo se puede organizar una suerte de eutanasia activa, pero legal, cuando se descubra que, al otro lado de las fronteras, la muerte sigue actuando puntualmente.
La primera parte se consume en el desarrollo de este infierno material, pero lo hace por senderos demasiado abstractos, sin personajes en los que se haga patente la desdicha de la inmortalidad. Imposible, por supuesto, sentirse cerca de esos políticos torpes y corruptos a los que nos tiene acostumbrados Saramago: los vimos, todavía más abyectos, en su anterior novela, Ensayo sobre la lucidez. Imposible sentir como los mafiosos o como los filósofos o como los obispos de la novela. La alegoría se va apagando poco a poco, lánguidamente.
Y es posible que Saramago sea consciente de que esa idea no puede ir más lejos, y por eso decide que la muerte, previo aviso, vuelva a funcionar como solía, unos pocos meses más tarde después de su misterioso mutis. Y, cómo no, anunciando su regreso por televisión.
Saramago da un giro radical en la historia, y pasa a centrarse en la extraña relación entre la Muerte y un violonchelista. Y pasando de una tradición casi metafísica, ofrece en la segunda parte de Las intermitencias de la muerte un relato que parece una rara combinación del clima de Las mil y una noches, de las ficciones del XIX, a la manera de El hombre que perdió su sombra, de Adelbert von Chamisso, y de El séptimo sello, la película de Bergman, en la que la Muerte juega al ajedrez. Pero esta segunda parte, más interesante, aunque solo sea por su carácter extremadamente fantástico, tampoco acaba de funcionar, y el cierre en forma de bucle no consigue dar sentido al juego alegórico.
K de Kurt Vonnegut Jr.
Kurt Vonnegut Jr. fue un clásico en vida de la literatura estadounidense desde que en 1969 publicara Matadero cinco, o la cruzada de los niños, donde relataba los terribles bombardeos sobre Dresde al final de la Segunda Guerra Mundial.
Había comenzado a publicar en revistas populares de los años cincuenta y debutó con La pianola, una novela distópica en la que los hombres son progresivamente remplazados por máquinas y donde ya estaban las claves de su obra literaria: un existencialismo fabricado con humor negro.
Buena parte de su obra pertenece a la C.F., como Las sirenas de Titán, en la que un astronauta millonario mete su astronave en una corriente espacio temporal y consigue ver el pasado y el futuro y moverse como ondas; en la que un cruzado evangelista se opone a los viajes espaciales; en la que el hijo de un multimillonario vive peripecias bélicas en Marte, y en la que un extraterrestre con la nave averiada durante 200.000 años tiene un importante mensaje que transmitir al universo.
También Cuna de gato es C.F., y también está llena de humor negrísimo, que culmina en un final apocalíptico: la torpeza humana consigue acabar con la Tierra. La mezcla de Kafka y Groucho Marx le resultaba enormemente eficaz.
Escribió muchas otras novelas, más fungibles, menos clásicas, más pegadas al tiempo que vivía pero siempre muy divertidas, como Barbazul, en la que cuenta la delirante restauración de unos cuadros realizados por un falso pintor expresionista abstracto.
Escribió unos consejos para escritores que definen su propia forma de abordar la escritura. El primero decía: “Utiliza el tiempo de un completo desconocido de forma que él o ella no sienta que lo está malgastando.”
En Un hombre sin patria, una suerte de testamento, expone su programa vital: nunca fue alemán y nunca consiguió ser un completo americano, socialdemócrata a su manera, amaba la vida y el amor, odiaba las máquinas, defendía la vida… y mordía por defender su derecho al humor, siempre crítico: “La ironía sería que sí sabemos lo que hacemos.”
L de Lem, Stanislaw
Solaris es una novela de lector. Como Don Quijote, donde un lector enloquece leyendo libros de caballerías. Como Las amistades peligrosas, donde una lectora cree que puede dominar la voluntad de otros. Como Madame Bovary, donde una lectora enloquece leyendo relatos de amor. En la novela de Lem, el psicólogo Chris Kelvin, enviado a una investigación al planeta Solaris, un espacio alucinante regido por una inteligencia acuática, enloquece leyendo bibliografía científica, completamente teórica y completamente delirante, sobre las singulares condiciones del planeta.
Como en todas esas novelas de lector, como don Quijote por Dulcinea, como la marquesa de Merteuil por Valmont y por Prevan, como madame Bovary por sus dos amantes, un amado al que resulta difícil someter gobierna la vida del protagonista. El Chris Kelvin de Solaris se siente perturbado por la incomprensible presencia en el planeta de la que fue su mujer, Harey, que acabó con su vida suicidándose.
Lem utilizaba la C.F., un género que al final abandonó, para mostrar su pesimismo por un mundo que sacraliza el progreso tecnológico, y que no le gusta. En Solaris, hay una crítica al método científico, a la religión, a la historia, a la antropología, al antropocentrismo, a la sociología… Pero lo más desasosegante de la novela no es su parte racional, sino la irracional, la que parece surgida directamente del mundo de las pesadillas. No es extraño: Lem había podido huir del Holocausto, pero vivía, cuando escribía Solaris, bajo el totalitarismo comunista.
M de Murakami, Haruki
No hace falta explicar la fascinación de Murakami por Kafka. Es evidente: una de sus novelas más exitosas, Kafka en la orilla, está protagonizada por Kafka Tamura, un adolescente que huye de su casa y encuentra refugio en una biblioteca y en una bibliotecaria, de la que se enamora.
Esa fascinación venía de antiguo. Ya El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, publicada en 1985, estaba escrita bajo la advocación de Kafka. Y en algunos momentos parece un torpe homenaje a El castillo. Si en la novela de Kafka es un agrimensor quien quiere conocer a las autoridades que le avasallan, en esta novela es un “calculador” que quiere desentrañar los mecanismos de la vida misteriosa que, sin pretenderlo, le ha tocado vivir.
Kafka no logró acabar su novela, pero sí Murakami. Y el final de la novela lo vamos conociendo desde el principio: en paralelo a la peripecia del calculador, el lector conoce la peripecia del calculador tras cruzar un umbral en el que perderá su sombra y donde alcanzará una plenitud desconocida en la vida ordinaria de los humanos, debida a que los unicornios se llevan, más allá de las murallas, el mal rollo de los ciudadanos.
Los capítulos del “calculador” se titulan “El despiadado país de las maravillas” y los capítulos del “calculador sin sombra” se titulan “El fin del mundo”. Los primeros tienen un clima de C. F. a lo Ballard, a quien Murakami menciona explícitamente, y los segundos pertenecen más al territorio de la fantasía. Los de “El despiadado país de las maravillas” tienen un poco más de trama y un poco de realidad y se soportan mejor. Los de “El fin del mundo”, que no avanzan hacia ningún lado por mucho que se esfuerce Murakami en que eso arranque, son insoportables, y ni aunque resucitara Dino Buzzati, con cuyas ficciones, pienso sobre todo en El desierto de los tártaros, tienen más de una concomitancia, sería capaz de darle a esos capítulos algo de chispa.
En After dark, una novela que es diecinueve años posterior a El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, un personaje, que parece expresar los pensamientos del Murakami actual, dice: “Nuestra vida no se divide entre la luz y la oscuridad. No es tan simple. En medio hay una franja de sombras. Distinguir y comprender esos matices es signo de una inteligencia sana. Y conseguir una inteligencia sana requiere, a su modo, tiempo y esfuerzo.” Las sombras, y esas abundantes zonas entre la luz y la oscuridad, también obsesionaban al Murakami primerizo, pero la diferencia es que todavía no había aprendido a distinguir y comprender los matices: por eso, toda la novela suena a pastiche bienintencionado… y totalmente entregado a una tradición occidental que le amparaba, pero que no podía explicarlo completamente.
Escribe Murakami al final de El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas: “Todos nos íbamos haciendo viejos. Era algo tan innegable como la lluvia.” Es también innegable que esta novela, rescatada de su prehistoria literaria, se ha hecho vieja, algo tan innegable como la lluvia.
N de no toda la C.F. sucede en el futuro
No toda la C.F. sucede en el futuro, y de hecho hay mucha C.F. que sucede en el pasado, o, más bien, en otro pasado, como El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, ambientada en un mundo en el que Alemania y Japón ganaron la Segunda Guerra Mundial: pero la C.F. desarrolla, desde hace tiempo, nuestras ideas sobre el futuro, nuestro imaginario del futuro. La C.F. ha inventado un futuro, casi siempre, terrible. Apocalíptico. Gobernado por dictaduras que esclavizan a los hombres, y a menudo sostenido por una tecnología creada por hombres contra los hombres.
La experiencia de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de Hiroshima, del estalinismo dejó profundas huellas en los creadores de C.F. En quienes la construyeron para la literatura, y a quienes el cine acogió con los brazos abiertos: Clarke, Ballard, Burgess, Vonnegut, Orwell, Lem… o Philip K. Dick, quien llegó a creer que era un nuevo escriba de Dios y que sus ficciones eran una nueva Biblia que explicaba la Verdad.
Martin Amis, en el prólogo a su libro de relatos de C.F. Los monstruos de Einstein, de 1987, escribía: “Para la guerra nuclear faltan siete minutos, y podría acabarse en una sola tarde. Estamos esperando.” Han pasado muchos “siete minutos” en estos veintipico años, y seguimos esperando. (Aunque la obsesión nuclear de Kim Jong-il en Corea del Norte y la de Mahmoud Ahmadineyad en Irán me ponen la piel de gallina.)
La historia del futuro ideado por la C.F. es la de una larga espera. El futuro se retrasa continuamente. Vivimos a la espera de un futuro lentísimo. Un futuro tortuga. Durante todo el siglo XX el futuro tenía que llegar durante el siglo XXI, pero hemos llegado al siglo XX y el futuro solo se acerca homeopáticamente: una solución bajísima de futuro en un mar gigantesco de presente. Todavía no llevamos escafandras para poder respirar, como predijo Robert Kennedy en los años sesenta refiriéndose al Nueva York de la siguiente década. Hemos pasado 2001: una odisea del espacio y ni la vida inteligente de otros planetas ha hecho aparición, según los deseos de Clarke, ni la tecnología ha conseguido ejercer un control tiránico sobre nuestro modo de vida. No hemos padecido la catástrofe nuclear que anticipaba, para 1972, Bernard Wolfe, que fue guardaespaldas de Trotski, en su novela Limbo. Hemos pasado 1999, el año en que Harry Harrison, en su novela ¡Hagan sitio! ¡Hagan sitio!, especulaba con una Nueva York de 35 millones de habitantes peleando por un poco de agua y un poco de espacio. En 1984 no vivíamos sometidos a un control total.
En este futuro sin futuro no circulamos con vehículos aéreos. No nos alimentamos con píldoras de colores. No nos comunicamos telepáticamente. No hemos viajado a Marte en una nave tripulada. Los robots no nos lavan la ropa ni nos hacen masajes en los pies al volver a casa. Ni siquiera hemos logrado hablar con extraterrestres: ni se hizo una autopsia en Roswell ni ha habido contactos en la tercera fase, y el nombre de Erich von Daniken se desvanece.
Houellebecq, en La posibilidad de una isla, siguiendo el logro (no verificado) de los raelianos, cuenta la historia de un clon, mucho menos lírico que los replicantes de Blade Runner, y por ello más humano. Miquel Barceló, en La ciència-ficció, afirma que el primer libro del género es el Frankenstein de Mary Shelley, de 1818, y todavía estamos esperando que la ciencia sea capaz de crear un hombre utilizando trozos de otros hombres, aunque sea tan monstruoso como Frankenstein: apenas se acaba de empezar a autorizar el trabajo con células madre. No hemos conseguido desdoblarnos como Jekyll o Hyde o como Fred y Bob, los protagonistas de Una mirada en la oscuridad. No hemos conseguido conectar nuestro cuerpo con el ciberespacio, como lo hacía Case, el protagonista de Neuromante.
La C.F. ha creado un futuro tan terrible, y al mismo tiempo tan fascinante, que incluso ha paralizado a los propios creadores de C.F. Este futuro lento que no dejamos de esperar sigue siendo el que inventaron, en un pasado que empieza a estar lejano, creadores con miedo en el cuerpo.
O de ovni
Pedro Cubero nació en El Frasno hacia 1645. Se hizo sacerdote y deseó evangelizar el mundo entero. Para ello viajó de París a México y de Manila a Venecia. De 1670 a 1679 no paró de moverse. No sé si consiguió muchas conversiones, pero sí consiguió escribir un magnífico libro de viajes, Peregrinación del mundo, publicado por primera vez en 1680, y que tuvo bastante éxito, como demuestran las abundantes ediciones de la época.
Lo leí con mucha pasión la primera vez que lo compré, en una edición de los años cuarenta, seguramente achicada, en la librería de Inocencio Ruiz, y he vuelto a él cada vez que ha aparecido una nueva edición. Sigue apasionándome.
Una de las cosas más singulares que cuenta, fiel a su premisa de contar lo máximo con la mayor brevedad, es el avistamiento colectivo de un ovni.
Han pasado varios días de travesía en el mar, y el viajero relata: “Desde veinticinco hasta veinte y seis anduvo la nao al mismo rumbo treinta leguas. A las once de la noche pasó un Globo por encima de nuestro Galeón, a manera de una exhalación tan grande, a nuestro parecer, como una tinaja, con tanta claridad, que alumbró toda la cubierta, siendo de noche. Los del Galeón se comenzaron a atemorizar y el Piloto mandó luego aferrar los paños y a las doce de la noche nos entró un tiempo por el Sudeste, que nos obligó a echar los Masteleros abajo y fuimos corriendo con el Trinquete, camino Nordeste, cuarta al Norte, y entró tan furioso que nos obligó, por los grandes balanceos del Galeón, a arrear abajo la Verga mayor. Duraría el tiempo cuarenta y ocho horas, que fuimos pidiendo a Dios misericordia.”
P de philip K. Dick
La vida de Philip K. Dick es una vida triste, salpicada por algún amor que brevemente le hacía salir de su mundo hermético. Triste porque su hermana gemela murió cuando él era un niño, porque sus padres se separaron muy pronto, porque tuvo que escribir infinidad de historias menores en revistas de ínfima categoría hasta que consiguió cierta reputación (gracias a una antología cool, y en el fondo a un equívoco, propio de la larga estela beat). Triste porque tuvo cuatro matrimonios y los cuatro fracasaron: el que le unió a Anne le hizo aflorar un brote paranoico del que nunca lograría salir. Triste porque después de convertirse en un escritor de culto sus ficciones pasaron a ocupar para él el lugar de la realidad, suplantándola totalmente. Triste porque vivió buena parte de su vida pensando en una grandiosa conspiración, en espías de la cia. Triste porque durante muchos años, los del final de su vida, no pudo tener relaciones normales con la gente, con las mujeres, una de sus pasiones. Triste porque murió muy joven, a los 53 años.
Su increíble y triste vida le permitió sin embargo crear el más interesante imaginario sobre el futuro, que se ha trasladado a la ciencia, a la vida cotidiana, a las relaciones sociales… las obsesiones de Dick son las obsesiones que ocupan los medios hoy.
Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, la impresionante biografía de Emmanuel Carrère, es el retrato de un hombre enfermo, o de cómo un hombre pone en funcionamiento los mecanismos para enfermar, para acomodarse a una visión totalmente distorsionada de la realidad. Dick alimentó su paranoia hilvanando sucesos aislados que ponía al servicio de su teoría del mundo y que creía provocados por el Gobierno de Estados Unidos. Su sorprendente visión del futuro dio paso a una escritura gnóstica, iluminada, los textos sagrados de una nueva religión que un dios le dictaba.
Ciertos escritores de libros de aventuras, como Karl May o Salgari, son incapaces de moverse en un escenario que ellos no han ideado: la inadaptación les lleva a la cárcel, al suicidio o a la locura. Philip K. Dick no se perdió ninguno de esos pasos.
R de rey, jaque al
Virtuosity es un western futurista y metafísico. Es un western porque transcurre en el Oeste, porque hay un bueno, Denzel Washington, cuya familia ha sido asesinada por un terrorista, que se enfrenta a un malo, Russell Crowe, que ha conseguido escapar del mundo virtual en el que fue creado para encarnarse en el mundo real como síntesis de todos los malvados de la historia; es un western porque el principio de autoridad que representa la ley está cuestionado. Virtuosity es futurista porque, aunque el escenario sea una ciudad contemporánea norteamericana, con sus tiendas de electrodomésticos, sus vagabundos, sus campeonatos de lucha y sus rascacielos, solo en el futuro, y tal vez ni siquiera entonces, una creación virtual puede evolucionar en su mundo sin gravedad de unos y ceros e incluso traspasar la pantalla de plasma para moverse en el mundo real, con coches reales y cámaras de vídeo reales y balas reales y discotecas reales. Virtuosity es una película metafísica porque trasciende los límites de la física tradicional y los de la física cuántica y porque plantea un escenario en el que ni siquiera Dios tiene jurisdicción.
En la estela estética de Terminator II (1991), con la que tiene más de una deuda: basta con ver algunos efectos especiales sobre reconstrucción de cuerpos, Virtuosity (1995) forma parte de un grupo de películas que, de manera más o menos explícita, abordaban, asunto inevitable a las puertas del siglo XXI, el milenarismo, casi siempre con un toque apocalíptico y mostrando un mundo en el que coexistían, con bastantes fricciones, la realidad real y la realidad virtual. Desafío total (1990), de Paul Verhoeven, sobre una historia del alucinado Philip K. Dick, abordaba la incapacidad de los procesos de memoria virtual para cubrir totalmente el recuerdo de los acontecimientos reales; Días extraños (1995), de Kathryn Bigelow, narraba la historia de un traficante que comercia con sensaciones, sexuales o violentas, que unos viven en carne propia y otros pueden experimentar virtualmente, o 12 monos (1995), de Terry Gilliam, donde un trastornado Bruce Willis viajaba, no con muchas comodidades, por un mundo no lineal. Aunque realmente, Virtuosity, la historia dirigida por Brett Leonard, parece realizada para convertirse en un antecedente de The Matrix (1999), de los Wachowski, una ficción en la que solo un grupo de iluminados era capaz de darse cuenta de que la maravillosa realidad aparentemente real es solo una podrida realidad envuelta es un maravilloso envoltorio. Si en The Matrix son los déjà vu las evidencias de que algo no encaja correctamente en la interacción de ambas realidades, en Virtuosity todo funciona en un nivel más básico, de una forma más primaria, y el choque de lo virtual y de lo real es solo producto de las chapuzas de un organismo gubernamental.
El imaginario de la ciencia ficción clásica se despliega en Virtuosity: el “Gran Hermano”, introducido brutalmente en una sociedad de hombres robots enfundados en trajes grises o inyectado sutilmente en el cerebro; los avances científicos que se escapan al control de sus descubridores (en una de las ideas más sugerentes de la película, unos bytes creados con nanotecnología son capaces de regenerar, mediante la absorción de un vulgar cristal, las partes amputadas de un organismo vivo); un mundo automatizado y burocratizado donde la violencia se enseñorea; el fracaso inevitable de las sociedades democráticas y la necesidad de control de un estado poderoso y armado; la máquina con capacidad de pensar, e incluso sentir, y sus interacciones con el hombre… Y no es difícil encontrar más de una analogía con 2001: una odisea del espacio (1968), de Stanley Kubrick, en especial con el conflicto que se plantea ante “la desconexión” del ordenador.
Aunque la ficción científica no es el único imaginario del que se nutre Virtuosity: no falta la lección del mito de Prometeo, tomado más del Frankenstein de Mary Shelley que del Protágoras de Platón; tampoco falta el recuerdo de las series televisivas de la Guerra Fría, en especial de El fugitivo, en el que Denzel Washington se convierte en una suerte de Richard Kimble, aunque el hombre del brazo amputado sea él y no el asesino; y se nota la huella visual de la estética de los videojuegos, por supuesto en la apariencia metálica y aséptica de los escenarios pero también en los movimientos mecanizados y asombrosos del bueno y del malo.
Que la idea de una partida de ajedrez “total” estaba en el origen de Virtuosity se evidencia a lo largo de toda la película. Como siempre, el primer movimiento lo hacen blancas… ¿Sabes, sin embargo, quién conseguirá dar jaque al rey? ~
(Zaragoza, 1968-Madrid, 2011) fue escritor. Mondadori publicó este año su novela póstuma Noche de los enamorados (2012) y este mes Xordica lanzará Todos los besos del mundo.